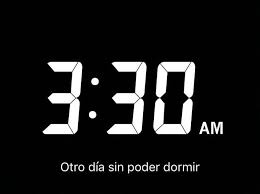Nada nuevo por otra parte ya que son muchos, y entre ellos T.S. Eliot, quienes han afirmado que en el presente están siempre contenidos el pasado y el futuro. Es obvio que nuestros proyectos y actividades elegidas o impuestas, la satisfacción o el cansancio consiguientes, éxitos y fracasos, condicionarán lo que esté por venir. La reflexión sobre lo planeado en variables plazos y las imaginadas consecuencias, inducirán a seguir con ello o, por contra, suspender su continuación o modificarlo en mayor o menor medida. Desde tal perspectiva, lo que hacemos o rechazamos diseña un futuro que a su vez sembrará de dudas o certezas la cotidianidad por la que transitamos.
Nada nuevo por otra parte ya que son muchos, y entre ellos T.S. Eliot, quienes han afirmado que en el presente están siempre contenidos el pasado y el futuro. Es obvio que nuestros proyectos y actividades elegidas o impuestas, la satisfacción o el cansancio consiguientes, éxitos y fracasos, condicionarán lo que esté por venir. La reflexión sobre lo planeado en variables plazos y las imaginadas consecuencias, inducirán a seguir con ello o, por contra, suspender su continuación o modificarlo en mayor o menor medida. Desde tal perspectiva, lo que hacemos o rechazamos diseña un futuro que a su vez sembrará de dudas o certezas la cotidianidad por la que transitamos.
 El estar y nuestro ánimo diario, viene así sembrado de mañanas que en cada despertar alentarán o disuadirán el presente afianzando o alterando su dirección, y es que los resultados previstos, aun antes de vivirlos, se convierten en guías para lo que haya de suceder en tiempo variable y muy en la línea con la percepción de Antonio Machado, en este caso con tintes depresivos, aludiendo explícitamente al pasado como hacedor del porvenir: El vano ayer engendrará un mañana / vacío y ¡por ventura! pasajero.
El estar y nuestro ánimo diario, viene así sembrado de mañanas que en cada despertar alentarán o disuadirán el presente afianzando o alterando su dirección, y es que los resultados previstos, aun antes de vivirlos, se convierten en guías para lo que haya de suceder en tiempo variable y muy en la línea con la percepción de Antonio Machado, en este caso con tintes depresivos, aludiendo explícitamente al pasado como hacedor del porvenir: El vano ayer engendrará un mañana / vacío y ¡por ventura! pasajero.
 Cualquiera habrá comprobado en su devenir, que el bienestar perseguido requiere de acciones a veces tan necesarias como indeseadas: la felicidad de los hijos, aún por crecer, aconsejará inversiones o rechazos que de no tenerlos cambiarían radicalmente; los escenarios a que podemos vernos obligados se enraízan en el futuro, y así, también, el acecho de la propia vejez puede suscitar decisiones y el procurarse recursos suplementarios con antelación quizá de décadas.
Cualquiera habrá comprobado en su devenir, que el bienestar perseguido requiere de acciones a veces tan necesarias como indeseadas: la felicidad de los hijos, aún por crecer, aconsejará inversiones o rechazos que de no tenerlos cambiarían radicalmente; los escenarios a que podemos vernos obligados se enraízan en el futuro, y así, también, el acecho de la propia vejez puede suscitar decisiones y el procurarse recursos suplementarios con antelación quizá de décadas. Las perspectivas beben de pasado, también de lo que pueda llegar y, con esos mimbres, tejeremos nuestro presente, de modo que vivir no es sólo, como sugiriera Azorín, ver volver, sino a la par avistar lo que pueda llegar para intentar evitarlo o hacerse con ello. En la línea descrita, ¿podrían llegar a ser uno el pasado, presente y futuro? Pues tal vez sí. Y no sólo en los sueños.
Las perspectivas beben de pasado, también de lo que pueda llegar y, con esos mimbres, tejeremos nuestro presente, de modo que vivir no es sólo, como sugiriera Azorín, ver volver, sino a la par avistar lo que pueda llegar para intentar evitarlo o hacerse con ello. En la línea descrita, ¿podrían llegar a ser uno el pasado, presente y futuro? Pues tal vez sí. Y no sólo en los sueños.